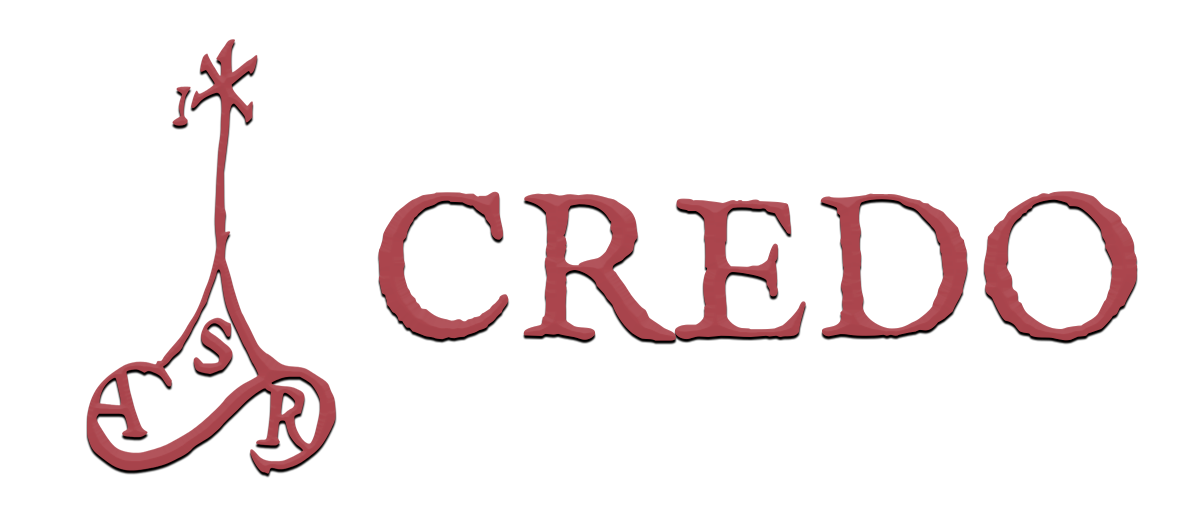III. Martín Lutero y la Reforma protestante
Antes de fijarnos en Lutero, debe recordarse que hubo muchos otros, tanto antes como durante los días de Lutero, que demandaron una reforma de la Iglesia. En tiempos de Lutero, humanistas como Erasmo condenaron la corrupción moral de la Iglesia y hasta cierto punto mostraron simpatías hacia Lutero. Por ejemplo, la siguiente frase es atribuida a Erasmo hablando de Lutero: “Él es culpable de dos graves crímenes: ha golpeado al Papa en su corona y a los monjes en su barriga”. Lo que separaba a los humanistas de Lutero, sin embargo, era su diagnóstico del problema, así como el remedio para el mismo. Los humanistas generalmente pensaban que el problema era superficial, interpretando que la cuestión era que algunos (o muchos) en la Iglesia estaban corrompidos moralmente y se habían desviado de las buenas enseñanzas de la Iglesia. Su remedio, por tanto, consistía en reformar la moralidad, retornando a las prácticas cristianas básicas como la lectura de la Biblia y la oración. No era necesaria una “reforma” fundamental de la Iglesia. Lutero, por su parte, consideraba que el problema era mucho más profundo —“hasta la médula” podría decirse— y por ello su remedio era mucho más radical. Volvamos ahora a Lutero.
Lutero nació en 1483 en el centro de Alemania. Su padre, un minero del carbón, tenía sus esperanzas puestas en que su hijo llegara a ser abogado, pero durante una tormenta en 1505, Lutero estuvo a punto de perder la vida a causa de un rayo y oró a santa Ana —la patrona de los mineros del carbón— prometiendo que se haría monje si le permitiera salir con vida. Por este motivo ingresó posteriormente en un monasterio agustiniano donde se dedicó a su desarrollo espiritual por medio de la oración, el ayuno y la confesión frecuente. Sin embargo, a pesar de que la enseñanza católica de que “Al que hace lo que de él depende, Dios no le negará su gracia” debería haberle traído consuelo, en realidad ésta incrementó su ansiedad. Vivió en constante angustia porque le perseguía el pensamiento de que él siempre podría haber hecho más: podría haber orado una hora más, podría haber ayunado un día más, podría haber confesado más pecados, etc.
Para ilustrarlo con un ejemplo, como la enseñanza católica afirmaba que sólo los pecados confesados eran perdonados, Lutero empleaba hasta seis horas en el confesionario con su confesor y superior, Johann von Staupitz, confesando hasta las más pequeñas de sus ofensas. No obstante, esto no impedía que, tras sus confesiones, recordara más pecados, lo cual le llevaba de nuevo al confesionario. En cierta ocasión, von Staupitz se dirigió a Lutero y le dijo: “Mírame, hermano Martín. Cada vez que te tiras un pedo quieres confesar tus pecados… Si vas a confesar tanto, ¿por qué no haces algo digno de ser confesado? ¡Asesina a tu madre o a tu padre! ¡Comete adulterio! ¡Deja de venir con estos pecadillos!”
Durante sus primeros años en el monasterio, Lutero fue torturado por la imagen que tenía de Dios, a quien veía como un Dios insignificante y vengador que amenazaba a los humanos con una condenación eterna y que estaba dispuesto a enviarlos al infierno —o al menos muchos años a las llamas del purgatorio— por no haber sido capaces de evitar pecados de los que era imposible apartarse. Lutero se veía espiritualmente estropeado y pensaba que era Dios el que lo había estropeado y que no había ninguna esperanza de cambio.
Lutero se doctoró en teología en 1512 y fue enviado a Wittenberg donde ejerció como profesor del Nuevo Testamento. Posteriormente, durante su estudio de la carta a los Romanos, Lutero se topó con un importante descubrimiento. Durante mucho tiempo, la frase “la justicia de Dios” le había confundido, incluso enfurecido. Por muchos años Lutero había pensado que “la justicia de Dios” se refería a la justicia propia de Dios por la cual él es justo y por la cual él juzga nuestra injusticia. Pero en c. 1513, llegó al convencimiento agustiniano de la justicia de Dios: que ésta se refiere a la justicia por medio de la cual Dios nos otorga generosamente su justicia a nosotros. Lutero llegó a ver “la justicia de Dios” como algo posible por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así, la “justicia de Dios” no es una expresión de juicio, sino de gracia. Aquello era como agua fresca para el alma seca de Lutero. En este momento, sin embargo, Lutero aun se veía como un hijo fiel de la Iglesia y así continuó por unos cuantos años más. En cualquier caso, Lutero comenzó a interesarse más y más en los Salmos y en las cartas a los Romanos, Gálatas y Hebreos, y su teología se volvió más centrada en Cristo como solución a todos los problemas de los hombres.
Esto nos lleva a 1517. El Papa León X estaba intentando construir la nueva basílica de San Pedro en Roma y buscaba desesperadamente fondos para ello. Por ello, ofrecía indulgencias a los fieles católicos por toda Europa y en especial en las ricas tierras de Alemania. Uno de los vendedores más exitosos de aquellos días era Johann Teztel. Una de sus frases más famosas que usaba al predicar era: “Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena”. A Teztel no se le permitía entrar en Wittenberg para vender indulgencias dado que Wittenberg se jactaba de tener una gran colección de reliquias y temía que la predicación de éste pudiera perjudicar sus ventas. Por ello, Teztel predicó en el pueblo siguiente y muchos de los habitantes de Wittenberg acudieron a escucharle y comprar sus indulgencias. Cuando éstos volvieron y contaron a Lutero lo que habían hecho y cuando Lutero vio cómo habían puesto su fe en una hoja de papel que habían comprado para financiar el extravagante programa arquitectónico de Roma, quedó horrorizado y también enfurecido. Su creciente entendimiento cristológico de la salvación le llevó a creer que el tipo de predicación sobre las indulgencias ejemplificado en Teztel era herético y por ese motivo convocó a los eruditos a debatir los asuntos relacionados de la penitencia, el purgatorio y las indulgencias. Como todos los eruditos, Lutero convocó el debate clavando sus tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Este documento se llamó las 95 tesis de Lutero y a través de ello Lutero —sin saberlo y de manera inconsciente— inició lo que ahora llamamos la Reforma protestante.
Es importante resaltar que en 1517 Lutero todavía se veía como un hijo fiel de la Iglesia. De hecho, en sus 95 tesis aun aceptaba la existencia del purgatorio y que el Papa tenía la suprema autoridad en la Iglesia. Su intención era meramente reformar algunos de los abusos extremos de la venta de indulgencias, situar el foco de la Iglesia de nuevo en la justicia de Dios que él nos ofrece por medio de Cristo y procurar la clarificación sobre algunas de las inconsistencias que muchos encontraban con el purgatorio y las indulgencias. Para Lutero, la contrición interna, el arrepentimiento verdadero y la predicación de la Palabra de Dios eran mucho más importantes que la penitencia externa y la venta de indulgencias por la manipulación emocional. Éstas no eran sólo preocupaciones de Lutero sino también de aquellos feligreses que le hacían preguntas tan incisivas como la registrada en su tesis número 82 en la cual cita una de las varias burlas chistosas de los laicos: “¿por qué el papa no vacía el purgatorio por su caridad santísima y por la gran necesidad de las almas —que es la causa más justa de todas— si redime almas innumerables por el funestísimo dinero de la construcción de la basílica, que es la causa más insignificante?” Lutero mismo veía estas incongruencias, pero no era capaz de dar una respuesta razonable. El debate al que Lutero llamaba tenía el propósito de aclarar estas cuestiones.
Para gran sorpresa y consternación de Lutero, la Iglesia no sólo no le agradeció el haber traído al conocimiento del Papa estos abusos, sino que por el contrario se le ordenó que se retractase. Se cuenta que el Papa León X dijo que Lutero era “un monje alemán borracho” que cambiaría de parecer una vez estuviera sobrio. Pero Lutero no se serenó. Por el contrario, prosiguió en su interpretación radicalmente cristocéntrica de la Biblia y sus implicaciones para la teología y la vida. Lutero rápidamente se hizo famoso (o infame) por sus 95 tesis y los eruditos y teólogos le buscaban para debatir con él.
Antes, sin embargo, él debía clarificar su posición ante su propio monasterio y universidad. Las 95 tesis de Lutero habían cogido a muchos por sorpresa y muchos buscaban una explicación. Esto condujo a la muy importante Disputa de Heidelberg en abril de 1518. Allí vemos a Lutero avanzando desde su crítica negativa a la penitencia, el purgatorio y las indulgencias hacia su entendimiento positivo de lo que él pensaba que tenía que tomar su lugar. Lutero expuso muchas cosas significativas en estas 40 tesis, pero por el bien del espacio solo se subrayarán cinco de las más relevantes.
La primera es la tesis 16 en la cual Lutero escribe, “El hombre que piensa poseer la voluntad de lograr la gracia a base de hacer lo que de él depende, añade al pecado otro pecado y se hace doblemente reo”. Aquí Lutero se estaba oponiendo directamente a la enseñanza de “Al que hace lo que de él depende, Dios no le negará su gracia”. Lutero afirmaba que los humanos no se pueden preparar a sí mismos para recibir la gracia de Dios. Las implicaciones de esta afirmación tenían consecuencias directas en la comprensión de la Iglesia sobre el proceso de salvación y su relación con el sistema de sacramentos y fue un ataque directo y frontal al fundamento de la Iglesia occidental.
Sabía que tal afirmación podría llevar a algunos a la desesperación por no poder alcanzar nunca la salvación, pero la intención era justamente la contraria. La tesis inmediatamente posterior, la número 17, abordaba la cuestión: “Hablar de esta suerte no equivale a dar al hombre un motivo de desesperación, sino de humildad, y a alentar su ardor para que busque la gracia de Cristo”. Según Lutero, la predicación de la Palabra de Dios y los requisitos de justicia que contiene nos obliga a concluir que somos pecadores y a abandonar cualquier esperanza de ser capaces de salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras propias obras.
Pero el increíble descubrimiento de Lutero fue que esa desesperanza es lo que Dios usa para “prepararnos” para recibir la gracia de Cristo. La siguiente tesis, la 18, es muy similar: “Es cierto que se necesita que el hombre desespere totalmente de sí mismo para prepararse a recibir la gracia de Cristo”. Como se ve de forma clara, para Lutero la salvación no era una “responsabilidad compartida” entre Dios y el cristiano en la cual cada uno hace su parte. Por el contrario, Dios da su gracia de manera inmediata y sólo por medio de Cristo. Somos pecadores, Dios es justo y él es clemente hacia nosotros sólo por medio de su Hijo.
Las dos siguientes tesis están entre las líneas más bellas que Lutero jamás escribió en su carrera y constituyen el fundamento de su teología como un todo. La tesis 25 dice, “No es justo quien obra muchas cosas, sino el que, sin obras, cree mucho en Cristo”. Lutero estaba articulando algo que iba en contra de la enseñanza cristiana de su época, y que cuestionaba que la “justificación” significaba hacer justo. Por contra, basándose en textos como Romanos 10:10 que dice que “del corazón uno cree para [conseguir] la justicia”, Lutero argumentaba que la fe es lo que Dios requiere al hombre para ser justo y no “hacer lo que de él depende”. Lutero no eliminaba la vida justa pero sí reubicaba su relación con respecto a la fe: en la teología medieval las buenas obras eran lo que le llevaba a uno a ser hecho justo; Lutero proponía que Dios contaba a alguien como justo en el momento en que creía en Cristo, emergiendo las buenas obras de manera orgánica como el fruto de un árbol.
Siguiendo con su dicotomía obras–fe, Lutero escribía en su tesis 26, “La ley dice ‘haz esto’, y eso jamás se hace; dice la gracia ‘cree en éste’, y todo está ya realizado”. Esta tesis refleja el mismo corazón de la teología protestante que enfatiza que por la fe sola el creyente es unido con Cristo, el único que es justo a ojos de Dios. Por la fe Cristo ofrece su justicia al creyente por medio de la unión con él y así el creyente es visto como verdaderamente justo a ojos de Dios, aunque él o ella continúa siendo un pecador.
Estamos ya en 1519 y las ideas de Lutero estaban esparciéndose rápidamente. Tan rápidamente que las elites le estaban prestando atención y llamándole hereje. En el verano de 1519, Johannes Eck recurrió al colega de Lutero en Wittenberg, Andreas von Karlstadt, para debatir 13 nuevas tesis que Lutero había publicado. Lutero debía asistir al debate y no involucrarse, pero tras unos días de escuchar desde el banquillo, no pudo permanecer quieto y entró en el debate. El debate entre Lutero y Eck discurrió acerca de la tesis número 13 de Lutero que decía lo siguiente: “Los muy débiles decretos de los pontífices romanos que han aparecido en los últimos cuatrocientos años afirman que la Iglesia romana es superior a todas las demás. Contra ellos está la historia de mil cien años, la prueba de la Escritura divina y el decreto del Concilio de Nicea, el más sagrado de todos los concilios”.
Aquí se hace patente que la teología radicalmente cristocéntrica de Lutero basada en la Biblia le llevó a creer que ni el papado ni los concilios de la Iglesia tenían la autoridad suprema. En defensa de esta tesis, Lutero argumentó que los papas y los concilios de la Iglesia se habían contradicho a sí mismos y eran por lo tanto falibles. Por tanto, no podían tener la misma autoridad que la Escritura, la cual viene de Dios y nunca se contradice. Eck se aferró a aquello que vio como una debilidad en el razonamiento de Lutero y le preguntó si el Concilio de Constanza de 1415 se equivocó al condenar a Jan Hus, el reformador de Bohemia del siglo XV, a lo que Lutero respondió afirmativamente. Tras esto Eck entró a matar: acusó a Lutero de creer las mismas cosas que el hereje condenado, y de afirmar que sólo él tenía razón y que toda la Iglesia occidental estaba equivocada. Según el relato del propio Lutero sobre el debate, muchos fueron persuadidos por el argumento de Eck. Lutero intentó neutralizar los cargos de Eck por demostrar que diferentes concilios de la Iglesia se habían contradicho, provocando que fuera imposible seguirlos como guías autoritativas, pero el daño ya había sido hecho. Eck había resultado vencedor en esta parte crucial del debate y Lutero había sido calificado como un cismático que promovía las enseñanzas de un hereje condenado por un concilio eclesiástico y que cuestionaba la autoridad de todos excepto de sí mismo.
Lo que acabamos de presenciar en este resumen acerca de la teología de Lutero de entre 1517 y 1519 es asombroso: en menos de dos años Lutero había pasado de ser un hijo fiel de la Iglesia, cuya intención era prevenirla de los males que estaban debilitando la eficacia del Evangelio, a ser calificado como hereje por cuestionar el sistema sacramental de la Iglesia y la autoridad del Papa. Lutero había sido testigo de que la Iglesia se había apartado de la gracia de Dios en Cristo hacia la justicia basada en obras. Su preocupación inicial era cómo estar bien con Dios. Sin embargo, cuando él debatió esta cuestión, sus oponentes no deseaban discutir acerca de lo que decía la Biblia sino más bien acerca de lo que habían dicho los Papas y concilios de la Iglesia (sobre todo en durante los últimos 400 años). La solución de Lutero para ambas cuestiones se ha convertido en doctrinas características protestantes desde entonces, a saber, sola fide (sólo por la fe) y sola Scriptura (sólo la Escritura).
Con respecto a sola fide, Lutero fue profundamente influido por textos como Efesios 2:8-9 que dice “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe”. Según la interpretación de Lutero de este texto, la salvación viene a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. No es mediada a través de la Iglesia y sus sacramentos, sino que viene directamente de Dios por medio de la predicación de su Palabra. Esto llevó a Lutero y otros protestantes a revisar el papel del sistema sacramental y de su complemento, el purgatorio.
Con respecto a sola Scriptura, Lutero fue profundamente influenciado por textos como 2ª Timoteo 3:15-17 que dice, “desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra”. La palabra usada en este texto para traducir “inspirada por Dios” es la palabra theopneustos que literalmente significa “espirada por Dios”. Así, la Biblia proviene directamente de Dios y por ello es completamente verdadera y libre de cualquier error. Además, el mismo texto dice que la Biblia es suficiente para hacernos “completos” y “preparados para toda buena obra”. No hay ninguna mención a Papas, concilios de la Iglesia o a ninguna enseñanza oral posterior de los Apóstoles no registrada en la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir la vida descrita en este pasaje es la Biblia. Quizá más importante de todo, sin embargo, es el hecho de que el texto dice que las “Sagradas Escrituras” pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué más pueden ofrecer los Papas y los concilios que no se encuentra en las Escrituras? Lutero no tenía ninguna intención de eliminar completamente la tradición y los concilios de la Iglesia, sino más bien ponerlos en su lugar, esto es, bajo la autoridad de la Palabra de Dios ya que sólo ella es theopneustos. Muchos grupos protestantes escribieron confesiones a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero ninguno de ellos puso a las confesiones al mismo nivel que la Biblia.
El 15 de junio de 1520, el Papa León X emitió la bula papal Exsurge domine en la que enumeraba 41 enseñanzas heréticas que existían en Alemania y que estaban íntimamente conectadas con las enseñanzas de Martín Lutero. Después de enumerar las herejías, escribió lo siguiente, “Además, como los errores anteriores y muchos otros están contenidos en los libros o escritos de Martín Lutero, ya sea en latín o en otro idioma, igualmente condenamos, reprobamos y rechazamos completamente los libros y todos los escritos y sermones del mencionado Martín, ya sea en latín o en otro idioma, conteniendo los errores mencionados o alguno de ellos; y deseamos que sean considerados como completamente condenados, reprobados y rechazados. Prohibimos a todos los fieles de ambos sexos, en nombre de la santa obediencia y bajo las penas mencionadas en las que incurrirán inmediatamente, leerlos, apoyarlos, predicarlos, alabarlos, imprimirlos, publicarlos o defenderlos”. A Lutero se le dieron 60 días para retractarse o ser excomulgado de la Iglesia.
Martín Lutero, a la recepción de la bula papal, la quemó el 10 de diciembre de 1520. Fue oficialmente excomulgado sólo días más tarde, el 3 de enero de 1521, con la bula papal Decet Romanum Pontificem. La Reforma protestante había comenzado.
[Continuará…]
[Algunas citas de Martín Lutero vienen de la Teófanes Egido, Lutero: obras (Ediciones Sígueme, 2016).]