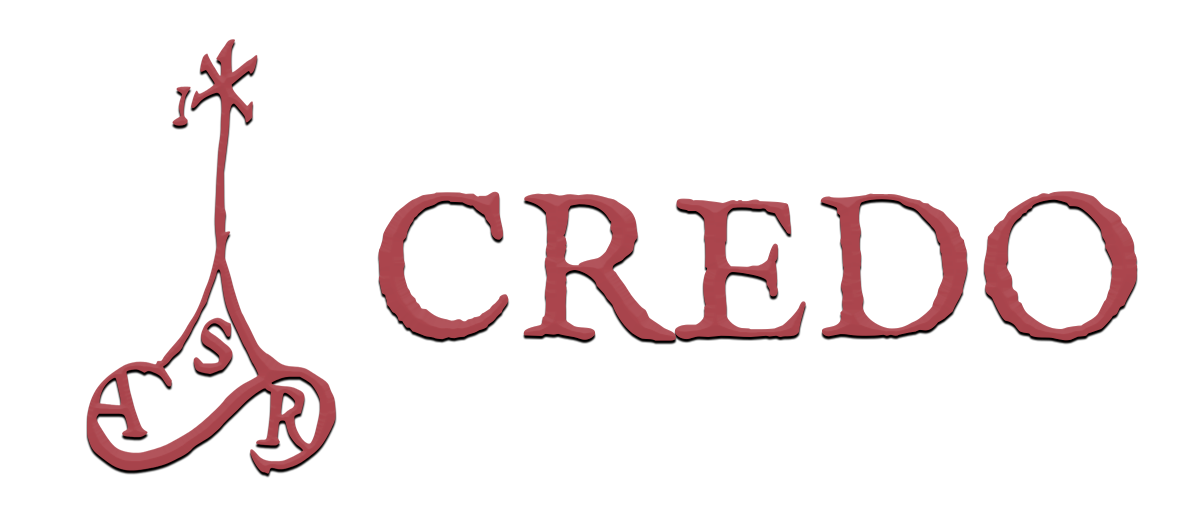[Nota introductoria: este artículo es la traducción de un escrito de Donald Fairbairn, una autoridad casi sin igual sobre la doctrina de Cristo y la Trinidad en los ss. IV–V. Ha publicado varios libros sobre el tema, y el artículo a continuación es un resumen de parte de algunos de dichos libros, como Life in the Trinity (La vida en la Trinidad) y Creeds and Confessions (Los credos y las confesiones). Para los que manejan el inglés, les animamos a comprar sus libros, que están entre los mejores sobre sus temas respectivos.]
Seguramente la pregunta más importante del mundo es la que forma parte del título de este artículo: “¿Quién es Jesús?” Responder esta cuestión es la tarea de lo que llamamos la “cristología”, una palabra que significa “el estudio de Cristo” y que se refiere a la rama de la teología cristiana que trata de la persona de Cristo.
Normalmente, cuando se nos hace esta pregunta, respondemos diciendo algo como: “Es completamente Dios y completamente hombre”. Esto es cierto, por supuesto, pero como respuesta a la pregunta de quién es Jesús, es más ambigua de lo que podríamos suponer. Cuenta una historia (no sé si es una historia real, pero ciertamente podría haber sucedido muchas veces) que un pastor en el s. XIX estaba siendo sometido a juicio por herejía. Los que le investigaban le hicieron la que consideraban una pregunta suficientemente específica: “¿Niega la divinidad de Cristo?” Su respuesta, según la historia, fue: “Nunca he negado la divinidad de ningún hombre, y mucho menos la de Cristo”.
Noten dos cosas en su respuesta. Primero, el pastor no está usando la palabra “divinidad” de la misma forma en que nosotros la usamos cuando decimos que Cristo es divino. Para él, “divinidad” significa poco más que el que Cristo tenga una conexión especial con Dios o que personifique algunos aspectos del carácter de Dios de una forma única. Ciertamente no significa que crea que Cristo es Dios, o no atribuiría la divinidad a todo el mundo. En segundo lugar, la franqueza del pastor nos permite ver que su visión de Cristo es insuficiente. Pero, supongamos que hubiera respondido simplemente: “No, no niego la divinidad de Cristo”. ¿Hubieran formulado más preguntas los investigadores para ver qué quería decir al afirmar que Cristo era divino? ¿Indagaríamos nosotros más, o nos conformaríamos con la afirmación de la divinidad de Cristo, sin tratar de averiguar qué se quiso decir con eso?
Hoy muchas personas afirman la divinidad de Cristo. De hecho, cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, tieneque afirmar la divinidad de Cristo en algún sentido. Pero, como el pastor del s. XIX de la historia, muchas personas hoy —incluyendo muchos pastores y líderes de iglesias— interpretan lo que significa que Cristo sea divino de muy diferente manera a como la Biblia y la tradición cristiana lo han interpretado. Sin embargo, debido a que a menudo nos satisface la mera frase “Cristo es divino y humano”, generalmente fracasamos a la hora de investigar más profundamente lo que una persona quiere decir con eso, en comparación con lo que la Biblia quiere decir y con lo que la Iglesia ha querido decir con eso durante la mayor parte de su historia. Prestemos atención, entonces, al Nuevo Testamento y a las primeras reflexiones de la Iglesia sobre las Escrituras.
Jesús en el Nuevo Testamento: Algunos pasajes clave
Sabemos cuán significativa es la pregunta “¿Quién es Jesús?” porque Jesús mismo la hizo. En Mateo 16, pregunta a los discípulos quién dice la gente que es él. Tras la respuesta de ellos, Jesús plantea la pregunta más relevante: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16:15). La memorable respuesta de Pedro es: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt 16:16). Notemos que esta respuesta no se centra en el hecho de que Jesús es un hombre (lo que era con toda seguridad obvio), ni tampoco en el hecho de que es Dios per se. En vez de eso, Pedro se centra en dos conceptos familiares para los judíos del primer siglo: el concepto de “Mesías” (que es “Cristo” en griego) y el concepto de “Hijo de Dios”.
A lo largo del Antiguo Testamento, los israelitas habían estado esperando que Dios enviara un hombre que aplastara la cabeza a la serpiente y deshiciera los efectos de la caída. Al principio este hombre fue llamado la “Simiente” (ver Gn 3:15) y, con el tiempo, empezó a ser llamado el “Mesías”, que significa “el ungido”. Este Mesías prometido vendría de los descendientes de Eva, de Abraham, de Isaac (no de Ismael), de Jacob (no de Esaú), de Judá, de David. El Mesías sería profeta (ver Dt 18:15-22) y, más extraordinariamente, rey y sacerdote eterno (ver Sal 110). La eternidad de su servicio como rey y sacerdote fue un indicio temprano de que sería más que un hombre. Más adelante en el Antiguo Testamento quedó más claro que él mismo sería eterno (y, por tanto, divino). Miqueas declaró en el 5:2, no sólo que el Mesías nacería en Belén, sino que aunque saliera de Belén, sus “salidas” son desde el principio, desde los días de la eternidad. (A esto parece referirse Juan el Bautista cuando declara en Juan 1:30: “Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo”). El Mesías, entonces, es no sólo un hombre enviado por Dios para ser profeta, sacerdote y rey; de alguna manera va a ser Dios mismo. También en el Antiguo Testamento, la idea de Mesías está unida a la de “Hijo de Dios”. Los reyes de Israel eran llamados hijos de Dios; y el Mesías, como rey eterno, será el Hijo de Dios de una manera única.
En el momento en que Pedro une esas ideas llamando a Jesús con ambos nombres “Mesías” e “Hijo de Dios”, él y los demás discípulos han pasado meses, quizás un par de años, con Jesús. Le han visto sanar, le han oído enseñar y se han preguntado: “¿Quién es, pues, este hombre?” Pedro y los demás están empezando a darse cuenta de que es el Mesías y de que no es sólo un Mesías humano sino el Hijo de Dios de una manera única, una manera más grande que cualquier hombre que pudiera ser llamado hijo de Dios. De hecho, los tres primeros Evangelios, y especialmente Marcos, pueden verse, entre otras cosas, como un seguimiento del viaje del conocimiento acerca de Jesús que hacen los discípulos. Al seguirle se dan cuenta de que es más que un gran maestro. Él es el Mesías, y más grande y diferente de lo que esperaban del Mesías.
En vez de comenzar con acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo (como en Mateo y Lucas) o con su anuncio de que el reino de Dios se ha acercado (como en Marcos), Juan comienza con el Verbo, el Logos, en su relación eterna con Dios. “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn 1:1-2). Aquí establece la eternidad del Verbo, la distinción entre el Verbo y Dios de manera que pueden estar uno “con” otro y la identidad del Verbo como Dios. Un poco más adelante Juan hace su conocida afirmación: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1:14). Aquí Juan deja claro que el nacimiento del Verbo en carne no es el comienzo de su existencia. Siempre ha estado con Dios y siempre ha sido Dios. Siempre ha sido el único Hijo del Padre. Sin embargo, ahora que se ha hecho humano, podemos verle por quién es.
Justo antes de su famosa afirmación, Juan ha unido el estatus único de Hijo de Dios del Verbo a nuestra filiación como hijos (¡e hijas!) de Dios. Escribe: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Jn 1:12-13). Aquí vemos que Juan afirma que aquellos que creen en el nombre de Jesús se convierten en “hijos” de Dios de una manera no carnal, ni física. Jesús es el Verbo, el que ha estado eternamente con Dios, el único Hijo del Padre. Nosotros somos, de alguna manera, introducidos en esa relación que él tiene con el Padre, de forma que podemos ser llamados hijos de Dios también.
Las cartas del Nuevo Testamento explican con más detalle la imagen de Jesús que hemos recibido de los Evangelios y, quizá, Filipenses 2 sea el pasaje más claro. Aquí Pablo exhorta a los lectores a una actitud de humildad en base a la humildad mostrada por Cristo. El autor explica: “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Flp 2:5-8) Este pasaje muestra el movimiento descendente del Hijo de Dios. Era igual a Dios, pero se humilló a sí mismo haciéndose humano y, aún más, consintiendo morir en la forma más vergonzosa de la época: por crucifixión. Este movimiento descendente fue seguido de un movimiento ascendente: “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” (Flp 2:9-11).
Este pasaje, que podría ser una cita de un antiguo himno de alabanza de la iglesia primitiva, presenta el gran drama de la actuación del Hijo para nuestra redención. A través de otros pasajes de la Escritura, sabemos que su humillación no implicó que dejó de ser Dios. Más bien, se hizo humano mientras seguía siendo Dios, murió como humano mientras seguía siendo Dios y fue exaltado como hombre de vuelta a la posición que, como Dios, jamás había abandonado. Dicho de otro modo, Jesús comenzó como solo Dios, se hizo humano, de manera que era Dios y hombre, murió, fue exaltado y un día será reconocido como Señor por todo el mundo. Su humillación y exaltación nos permiten reconocer quién ha sido siempre: el Hijo de Dios.
Estos pasajes, y muchos otros como estos, nos aportan la estructura básica para nuestro entendimiento de quién es Jesucristo. Él no es simplemente un humano que es divino en cierto sentido. No es un hombre que fue elevado a estatus de Dios. Él comenzó como Dios, como el único Hijo de Dios el Padre. Precisamente, el hecho mismo de que le llamemos Dios “Padre” implica que tiene un hijo y, aunque es cierto que somos hijos de Dios, no siempre lo hemos sido. Si Dios siempre ha sido Padre, entonces, tiene que haber tenido siempre un Hijo, y lo tuvo. El Verbo, el Hijo, Jesús, siempre ha estado con el Padre. Y sin embargo, ese Hijo eterno de Dios ha entrado en el tiempo y en el espacio haciéndose humano para redimirnos, para traernos de vuelta a Dios su Padre, de manera que su Padre pudiera convertirse en nuestro Padre también.
Reflexión de la Iglesia Primitiva acerca de Cristo
Como grandes pensadores cristianos reflexionaron en estos y otros pasajes, se centraron en la relación entre quién es Cristo y qué hace Cristo para lograr nuestra salvación. Jaroslav Pelikan ha llamado correctamente la atención sobre esta conexión en su obra de cinco volúmenes The Christian Tradition (La tradición cristiana), usando como epígrafe organizador la declaración: “Cristo tenía que ser quien era para hacer lo que hizo”. Me gustaría ampliar esta declaración a la siguiente: “Cristo tiene que ser quien es para hacer lo que hace para darnos la clase de salvación que tenemos”.
Si la salvación fuera solo una cosa, una serie de bienes, entonces algo así podría ser fácilmente transferido. Dios podría haberlo confiado a otra persona y esa persona podría transmitir esa serie de bienes o beneficios a otros. Pero, si la salvación es más que una serie de bienes, si es una conexión personal con Dios, entonces sólo Dios puede otorgar esa relación personal a las personas. Si tú me regalas alguna cosa, yo puedo volverme y entregar esa cosa a otra persona. Pero si tú me das el regalo de tu misma persona, yo no puedo darte a otro. Solo tú puedes hacer eso. En el caso del regalo de la relación con Dios, solo Dios puede concederlo. Esto implica que la persona que nos da el derecho de ser hijos de Dios, Jesús, tiene que ser Dios para poder ponernos en relación con Dios. Un simple humano con una conexión especial con Dios, o un hombre inspirado por Dios, no sería realmente Dios y no podría salvarnos, si eso es lo que queremos decir cuando hablamos de salvación.
Otra forma de abordar el mismo tema es preguntarnos si podemos alzarnos hasta Dios por nosotros mismos. Si la respuesta a esta pregunta es “sí”, entonces todo lo que necesitamos es un líder, alguien que nos sirva de ejemplo a seguir y que nos muestre el camino para alcanzar a Dios. Entonces podríamos salvarnos siguiendo el ejemplo de esa persona. En ese caso podríamos, esencialmente, ganar nuestra propia salvación. Pero si no podemos alcanzar a Dios, entonces necesitamos ser salvos, Dios tiene que descender hasta nosotros. Luego, una vez más, el que nos salva, Jesús, tiene que ser Dios.
Siguiendo esta línea de razonamiento, la Iglesia del segundo y tercer siglo afirmaba la verdad central de que Dios el Hijo, completamente igual al Padre, ha bajado personalmente a la tierra para salvarnos. Por ejemplo, a finales del segundo siglo, Ireneo de Lyon (en lo que hoy es Francia) combatió la herejía del Gnosticismo (que, entre otras cosas, veía al Cristo divino y al Jesús humano como dos personas separadas) escribiendo esto:
Los Gnósticos afirman que un Ser sufrió y nació, y que este fue Jesús; pero que hubo otro que descendió sobre Él y que este era Cristo, quien también volvió a ascender… Su doctrina aparta de Aquel que es verdaderamente Dios, ignorando que Su Palabra unigénita… es Jesucristo mismo, nuestro Señor, que también sufrió por nosotros y resucitó por nosotros y que vendrá de nuevo en la gloria de Su Padre… (Ireneo, Contra herejías 3.16.6 [c. 180])
Igualmente, más o menos en la misma época, Tertuliano de Cartago (en la Túnez moderna) respondió a la negación de Marción de que el Hijo de Dios realmente muriese en la cruz, declarando: “Respóndeme a esto, asesino de la verdad: ¿No fue Dios verdaderamente crucificado? Y, siendo verdaderamente crucificado, ¿no murió verdaderamente? Y habiendo verdaderamente muerto, ¿no resucitó verdaderamente?” (Tertuliano, Sobre la carne de Cristo 5.2 [c.190])
El primer gran desafío a este consenso: el arrianismo
El consenso de la Iglesia —que el eterno Hijo de Dios verdaderamente se hizo humano, nació y murió por nuestra salvación— fue desafiado de diferentes formas en los primeros siglos del cristianismo. El más serio de ellos vino de Arrio, un presbítero de Alejandría (Egipto) a comienzos del siglo cuarto. Arrio sostenía que la salvación era una elevación de la humanidad hacia Dios y, por lo tanto, en su opinión, Jesús no tenía que ser totalmente Dios. Un ser entre Dios y humanidad bastaría como líder para mostrarnos el camino por el que podríamos alzarnos hasta Dios nosotros mismos. Así mismo, Arrio se tomó muy en serio la idea de que solo hay un Dios; por tanto él y sus seguidores sostenían que el Hijo no era totalmente Dios y eterno, sino un ser subordinado, el primer y más grande ser creado. (Notarán que la teología moderna de los Testigos de Jehová suena como el antiguo arrianismo). Alrededor del año 318 o 319, Arrio escribió lo siguiente:
Conocemos un Dios —único no engendrado, único eterno, único sin principio, único verdadero, único poseedor de inmortalidad, único sabio, único bueno, único maestro, […] que engendró un Hijo unigénito antes de los tiempos de la eternidad, a través del cual hizo los tiempos y todo. Pero no le engendró en apariencia sino en verdad, habiéndolo sometido a su propia voluntad, una perfecta criatura de Dios inmutable e inalterable. […] El Hijo, engendrado por el Padre, creado y establecido antes de los tiempos, no existía antes de ser engendrado. Más bien, el Hijo engendrado atemporalmente antes de todo, solo fue llevado a la subsistencia por el Padre. Pues no es eterno, ni co eterno, ni no engendrado con el Padre (Arrio, Carta a Alejandro de Alejandría)
Vemos aquí que Arrio traza una diferencia entre Dios y el Hijo y considera al Hijo una criatura. En un sentido, parece algo perfectamente razonable: si realmente solo hay un Dios creador de todo, entonces todo lo demás, como el Hijo, tiene que ser una criatura; y si el Padre tiene un Hijo, entonces parecería que el Hijo debería haber llegado a la existencia después que el Padre. Pero Arrio no tiene en cuenta varias cosas: que el Hijo es eterno y por lo tanto el mismo Dios que el Padre, que “engendrar” es diferente para Dios y para los seres humanos (en lugar de implicar que el Hijo es más joven, la palabra “engendrar” es una manera de describir la singular relación filial entre el Hijo y el Padre) y que la salvación, como la Biblia la describe, no podría tener lugar si el Hijo no fuera igual al Padre. El Jesús de Arrio solo podría conducirnos a Dios. No podría llevarnos a Dios porque él mismo no es Dios.
La respuesta de la Iglesia a Arrio fue rápida y directa. Fue condenado en un concilio que tuvo lugar en Nicea (en lo que hoy conocemos como el noroeste de Turquía) en el 325, que conocemos como el “Primer concilio ecuménico”. Más tarde, Atanasio (el líder clave de la Iglesia durante la controversia arriana) escribió lo siguiente:
Arrio se atrevió a decir: ‘El Verbo no es verdaderamente Dios. Aunque sea declarado Dios, no es verdadero Dios. Por gracia compartida, es declarado Dios solo de nombre, como todos los demás…’ Pero nosotros hablamos sin reservas de la fe religiosa con base en las divinas Escrituras; la ponemos como la luz en el candelero, diciendo: ‘Él es por naturaleza verdadero y legitimo Hijo del Padre, perteneciente a su sustancia, la Sabiduría unigénita, y verdadero y único Hijo de Dios. Por lo tanto, es verdadero Dios, homoousios con el verdadero Padre’. (Atanasio, Contra los Arrianos 1.6, 1.9 [ca. 340])
En este texto, la palabra homoousious era una palabra que el Concilio de Nicea había usado en el 325 para indicar que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. No es un ser semi-divino como Arrio pensaba, sino igual al Padre, de manera que (con el Espíritu Santo) constituyen un sólo Dios en lugar de tres.
A pesar de que la Iglesia reconocía abiertamente que Arrio estaba equivocado acerca de Jesús, los asuntos que él y sus seguidores suscitaron precipitaron medio siglo de intensa discusión. El resultado final de aquella discusión fue un concilio que tuvo lugar en Constantinopla (el Estambul actual) en el 381 (que conocemos como el “Segundo concilio ecuménico), en el que se ratificó un credo que ha pasado a ser la declaración doctrinal más importante de la Iglesia cristiana (y que nosotros conocemos como Credo niceno). El credo dice así:
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible
Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos; Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, homoousios con el Padre, por quien todo fue hecho; por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato: padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre; de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
En la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Es de resaltar, en este credo, la confesión de fe en Dios el Padre, en el Hijo de Dios, Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Debido a que el Hijo es homoousious (de la misma sustancia) con el Padre, es Dios así como el Padre es Dios. Y, puesto que el Espíritu Santo recibe adoración junto al Padre y al Hijo, es Dios al igual que ellos. Las tres personas constituyen un solo Dios, no tres dioses independientes. De igual importancia es notar que el unigénito Hijo de Dios, el que es Dios verdadero de Dios verdadero, ha bajado y se ha hecho hombre por nuestra salvación. Para salvarnos, tenía que sercompletamente Dios, pero además tenía que bajar haciéndose hombre también. Jesús no es simplemente divino y humano de alguna forma. Él es Dios el Hijo que se ha hecho hombre para salvarnos. Aquí la Iglesia sigue cuidadosamente las líneas establecidas en Juan 1 y Filipenses 1.
El segundo gran desafío a este consenso: el nestorianismo
Podría pensarse que el Credo de Nicea habría resuelto de una vez por todas la cuestión de quién es Jesús. Pero, a finales del siglo cuarto, un hombre llamado Apolinar de Laodicea —intentando ser fiel a la fe Nicena— adoptó un punto de vista de la humanidad de Cristo que la Iglesia reconoció inadecuado. Apolinar sostenía que ser espiritual y físico a la vez es ser humano y, como el Verbo ya era espiritual, simplemente tomar un cuerpo humano le hacía plenamente humano. En respuesta, la Iglesia reconoció correctamente que para ser plenamente humano, no solo necesitaba un cuerpo, sino una mente humana, emociones humanas, etc. Gregorio de Nacianceno (en Turquía central) argumentó, de manera muy persuasiva, que no es tocado por la salvación cualquier aspecto de la humanidad que el Hijo no asumió. “Lo no asumido es no sanado”, pero no hay aspecto alguno de lo que significa ser humano que fuera “no asumido”, por lo tanto no hay aspecto de la humanidad que no sea alcanzado por la salvación.
Esto podría haber dado por concluido el tema si no fuera por los problemas creados por el pensamiento de Apolinar que condujo a algunos en la Iglesia de replantearse todo el concepto de la salvación y a adoptar un modelo en el que nosotros nos elevamos hasta Dios. Teodoro de Mopsuestia (en el sureste de Turquía) escribió audazmente sobre la historia de la humanidad como un camino desde lo que llamó la primera era (una era de mutabilidad, pecado, mortalidad e imperfección) a la segunda era (una era de perfección, impecabilidad e inmortalidad). Este punto de vista del progreso humano indicaba que Teodoro, así como previamente Arrio, no creía que los seres humanos necesitáramos que Dios bajara para salvarnos. Creía que podíamos llegar hasta Dios si teníamos un ejemplo suficientemente bueno. A diferencia de Arrio, Teodoro creía firmemente que el Verbo era igual al Padre; sin embargo la similitud de sus pensamientos sobre la salvación con los de Arrio le llevó a sostener que Jesús no es Dios el Verbo. Por el contrario, Jesús es un hombre (Teodoro le llamaba “hombre asumido”) en el que habita el Verbo, un hombre con una conexión especial con Dios.
Obsérvense la similitud del pensamiento de Teodoro con la posterior idea moderna del progreso ascendente de la humanidad, expresada con mayor claridad en el s. XIX. No es de extrañar que el s. XIX fuera testigo de cómo muchos cristianos adoptaron un punto de vista acerca de Cristo como el de Teodoro. Creían que Jesús era un hombre con una conexión especial con Dios, no que era Dios el Hijo viviendo en la tierra como un hombre.
¿Cómo respondió la Iglesia a Teodoro? Bueno, tuvo la suerte de vivir en un lugar bastante recóndito y durante su vida no atrajo mucha atención más allá de su propia región. Sin embargo en el año en que falleció, en 428, su estudiante Nestorio se convirtió en obispo de Constantinopla y comenzó a predicar ante todo el mundo cristiano la doctrina de su maestro. A continuación aparecen fragmentos de dos sermones diferentes de Nestorio, ambos predicados en el año 428: “Defendemos la conjunción, sin confusión, de las naturalezas. Confesamos a Dios en un hombre, adoramos al hombre que es venerado junto con el Dios todopoderoso en virtud de la divina conjunción” (Sermón 8). “Venero al que es llevado por aquel que le lleva, adoro al que veo por aquel que está oculto. Dios es indivisible de aquel que aparece y por esa razón yo no divido el honor de aquello que no está dividido. Separo las naturalezas, pero uno la adoración” (Sermón 9).
En estos dos fragmentos hay que notar que Nestorio parece ser ortodoxo según nuestra forma habitual de pensar, porque habla de “dos naturalezas” en Cristo. Pero, si observamos más detenidamente, destacan dos afirmaciones. Confiesa a “Dios en un hombre” y venera “al que es llevado por aquel que le lleva”. Ambos fragmentos demuestran que, para Nestorio, como para Teodoro antes que él, Jesús no es la misma persona que ha sido siempre el Hijo del Padre. Es un hombre en el que Dios habita; es el que es llevado por Dios, con una conexión con Dios. El hecho de que Nestorio aúne la adoración y venere al hombre por el Verbo que lo habita no cambia el hecho de que el hombre Jesús no es la misma persona que el Hijo eterno de Dios.
¿Cuál es, entonces, el error del pensamiento de Teodoro y Nestorio? Dos cosas importantes: Hace de la llamada “divinidad de Cristo” poco más que una residencia divina y pone así nuestra salvación en manos de alguien que no es verdaderamente Dios. Un hombre habitado por Dios el Verbo en realidad no es diferente de una persona habitada por el Espíritu Santo. Todo creyente es habitado por Dios (el Espíritu Santo), pero esa inhabitación no nos capacita para salvar a nadie. Un hombre habitado por Dios no puede salvarnos. Sólo Dios mismo puede salvarnos, y el Cristo de Nestorio no es, como persona, Dios el Hijo.
El personaje más importante que respondió a Teodoro y a Nestorio fue Cirilo de Alejandría, quien enfatizó que la salvación no era cuestión de alcanzar un plano más elevado de existencia, sino de Dios descendiendo para llevarnos a sí mismo. Además, sostuvo que nuestra salvación está ligada a la propia relación de Cristo con el Padre: él es el verdadero, natural, Hijo de Dios y nosotros hemos sido hechos hijos e hijas de Dios por adopción. Comentando sobre Juan 1:12-13 (un pasaje que he citado y discutido anteriormente), escribe:
Porque tras haber dicho que les fue dada autoridad de parte aquel que es por naturaleza Hijo, para llegar a ser hijos de Dios, y de haber introducido de esta manera lo que es de adopción y de gracia, puede después añadir sin peligro (de malentendidos) que fueron engendrados de Dios; para mostrar la grandeza de la gracia que les fue conferida, reuniendo a los que eran ajenos a Dios Padre en una, por así decirlo, comunión natural y elevando a los esclavos a la nobleza de su Señor, por su entrañable amor hacia ellos. (Cirilo de Alejandría, Comentario de Juan, 1:13)
La frase fundamental de este pasaje es “comunión natural”. Cirilo usa esta frase para referirse a la comunión mutua que tienen las personas de la Trinidad al compartir la misma naturaleza, porque constituyen el mismo Dios. Sin embargo, aquí y en otras partes de sus escritos, sostiene que Dios concede a los creyentes compartir esa misma comunión. Dios no nos hace iguales a él de ninguna manera (ya ha negado esa posibilidad antes en su comentario) pero, aún así, nos concede una participación en la misma comunión que disfrutan las personas de la Trinidad. Sólo el verdadero, natural, Hijo de Dios podría concedernos esto por hacernos hijos a través de la adopción.
Queda claro, por los escritos de Cirilo, que lo más importante de la Cristología no es que Cristo sea una persona o que tenga dos naturalezas, aunque, por supuesto, estas cosas sean ciertas de él. Lo más importante es que él sea la misma persona que ha sido siempre el Hijo eterno de Dios. A fin de cuentas, el Cristo de Nestorio no es Dios el Hijo. El niño nacido de María no es, según Nestorio, el Hijo de Dios engendrado desde la eternidad. Cirilo sostiene, correctamente, que el Verbo pre encarnado y Jesús después, son la misma persona. Aquel que una vez era únicamente Dios ahora es Dios y humano a la vez, pero sigue siendo la misma persona. No afirmar esto, implica que Dios no ha logrado nuestra salvación al bajar hasta nosotros. Y creo que el pensamiento de Cirilo representó y expresó el consenso de toda la Iglesia.
La definición de Calcedonia
La controversia Nestoriana condujo a dos concilios ecuménicos, el Tercero en Éfeso (Turquía occidental) en 431, que fue muy complicado desde el punto de vista político y no resolvió el problema permanentemente, y el Cuarto en Calcedonia (cerca de Nicea en el noroeste de Turquía) en 451, que produjo el segundo pronunciamiento doctrinal más importante de la Iglesia: la definición de Calcedonia. Hoy en día, la gente suele considerar la definición de Calcedonia como un documento de compromiso, diseñado para mediar entre los énfasis “alejandrinos” (como los de Atanasio y Cirilo) y los énfasis “antioquenos” (como los de Teodoro y Nestorio). El elemento central del documento, en la mente de muchos eruditos modernos, es la parte resaltada en rojo que cito a continuación:
Por eso, siguiendo la enseñanza de los santos padres, nos unimos en la enseñanza de que debemos confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Este mismo es perfecto en deidad, este mismo es perfecto en humanidad; este mismo es verdadero Dios y verdadero hombre, comprendiendo alma racional y cuerpo. Es de la misma sustancia que el Padre de acuerdo a su deidad, y el mismo es de la misma sustancia que nosotros de acuerdo a su humanidad, igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Fue engendrado antes de los tiempos del Padre, de acuerdo a su deidad, pero en los últimos tiempos, por nosotros y nuestra salvación, el mismo nació de la virgen María, portadora de Dios, de acuerdo a su humanidad.
Él es uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor y Unigénito, que se da a conocer en dos naturalezas unidas de manera inconfundible, inmutable, indivisible, inseparable. La distinción entre las dos naturalezas no es destruida en absoluto a causa de la unión, sino que la propiedad de cada naturaleza se conserva y concurre en un solo prosopon e hipostasis.
No está separado o dividido en dos prosopa, sino que es uno y el mismo Hijo, el Unigénito, Dios el Logos, el Señor Jesucristo.
Así hablaron de él los profetas desde el principio, y el mismo Jesucristo nos instruyó, y el Concilio de los padres nos ha transmitido (la fe).
La porción subrayada en rojo enfatiza las dos naturalezas y la única persona (prosopon e hipostasis son palabras que significan “persona”) y la claridad terminológica que aporta esta declaración es parte importante de la contribución de Calcedonia a nuestra comprensión de Cristo. Sin embargo, la declaración en rojo no es lo más importante que afirma la definición. Al contrario, el punto principal —repetido ocho veces en un párrafo y subrayado en azul— es que el niño nacido de María es el mismo que siempre ha sido el Hijo de Dios. Los obispos reunidos en Calcedonia están afirmando que, para que pudiésemos ser salvos, Dios mismo tuvo que bajar a salvarnos. Por lo tanto, no es sólo que el Verbo tiene que ser Dios, sino que Jesús y el Verbo son la misma persona. Si Jesús no es el Verbo, sino un hombre en quien el Verbo habita, Dios no ha bajado para salvarnos y, por lo tanto, no somos salvos. Pero Jesús es Dios el Verbo que se hizo hombre por nuestro bien. Esta es la verdad central que la Iglesia quiso proclamar.
Por lo tanto, a menudo afirmo que el punto principal en la Cristología bíblica y patrística no es si Cristo es una persona con dos naturalezas, sino quién es esa persona. No es suficiente afirmar simplemente que Cristo es una persona y que tiene dos naturalezas. Nestorio afirmaba eso y, sin embargo, su Cristo era diferente del verdadero Cristo, el único que puede salvarnos. Muchas personas en los últimos doscientos años, como el pastor de la historia con la que empecé, han afirmado que Cristo es una persona en dos naturalezas, pero no han querido decir con esto que es el Hijo eterno de Dios que se ha hecho hombre. La verdad crucial, la verdad que salva, es que para que nosotros fuéramos salvos, Dios tenía que bajar a salvarnos. Por lo tanto el que bajó tenía que ser verdaderamente Dios, tan completamente Dios como el Padre. Más aún, la verdad igualmente crucial es que el Hijo tuvo que bajar hasta nosotros, haciéndose humano para vivir, morir y resucitar como hombre. Si esta es la salvación que las Escrituras dicen que necesitamos, y tenemos, entonces este es el Salvador que debemos tener. Y, de acuerdo tanto a las Escrituras como al consenso histórico de la Iglesia, este es el Salvador que tenemos.
¿Quién es Jesús? Él es el eterno y amado Hijo de Dios que se ha hecho hombre, sin dejar de ser quien ya era, para lograr nuestra salvación.
[Artículo traducido por Trini Bernal, con cambios ligeros realizados por Andrés Messmer.]